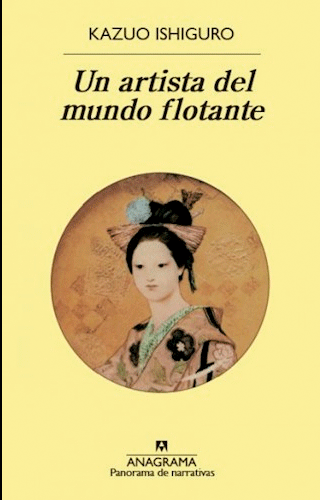Con Kazuo Ishiguro me sucede algo parecido a como entiendo la pintura: la técnica y el color –contrastes, matices, claroscuros– son decisivos para crear una obra de arte, pero no son en modo alguno el arte en sí mismo, si es que lo asimilamos como la creación de formas diferentes a las convencionales de entender y sentir al mundo, entre la que se comprende la exploración de nuevos caminos o incluso la ruptura con el mismo mundo; a la precisión de lo anterior le llamamos creatividad.
Con Kazuo Ishiguro me sucede algo parecido a como entiendo la pintura: la técnica y el color –contrastes, matices, claroscuros– son decisivos para crear una obra de arte, pero no son en modo alguno el arte en sí mismo, si es que lo asimilamos como la creación de formas diferentes a las convencionales de entender y sentir al mundo, entre la que se comprende la exploración de nuevos caminos o incluso la ruptura con el mismo mundo; a la precisión de lo anterior le llamamos creatividad.
Ishiguro tiene una técnica extraordinaria para escribir. Primero porque tiene un dominio de sí mismo,vale decir, no pretende trascender él sino construir historias, no quiere conmover por su atrevimiento con las palabras o su contoneo para sorprender al otro, vamos, tiene a buen resguardo el Bukowski que todos o casi todos quisieran llevar dentro. El estilo del escritor es sobrio, para decirlo en sus términos, habla de esto y aquello entre la urdimbre del pasado del Japón y la actualidad que rompe tradiciones y, poco a poco, diluye el sentido de la patria con el que crecieron sus pobladores antes de la Segunda Guerra Mundial.
La sobriedad de Kazuo Ishiguro es vital; vale decir, él desaparece y narra historias. En Un artista del mundo flotante, un pintor de principios del siglo pasado, al mismo tiempo que dibuja el horizonte, desaparece en el ocaso de aquel imperio que tuvo su sol naciente. La metáfora es real, lo es al menos en esta forma distinta que tiene de comprender al mundo Ono, el anciano que mira fragmentada en partes la ciudad donde vive, así como esparcida por las bombas y las esquirlas de las balas entre puentes, arroyos y ríos, y casas y edificios apilados como si fueran esqueletos, pero sobre todo: entre las voces que atestiguan la reconstrucción y también la desesperanza; la generación que hizo lo que pudo y la que incluso se avergüenza de ella y, más aún, intenta socavarla.
El escritor no pontifica. Narra. Y su pincel traza la vida misma donde cada persona tiene su propia moral y donde, claro, a veces trata de imponer la propia sobre los demás. Hace poco escribí que, para mí, el artista no es ajeno al mundo, sino que lo percibe de otras formas; su talento está, entonces, en cómo nos adentra en esas formas. La paradoja, también dije, es que así disfrutamos y comprendemos mejor nuestro mundo en su complejidad. Creo que en esta novela el escritor logra que disfrutemos y comprendamos mejor aquella parte del mundo que, en especial acerca de la guerra, sólo ha tenido el rol que la industria cultural de Estados Unidos le asignó.
Hace unos meses caminé la región de Chugoku, en particular por las calles de Hiroshima, y pude notar los emblemas de la historia oficial, el registro de las personas que murieron y de quienes, vivos, padecieron los estragos de la guerra. Fue el pasado 6 de agosto, justo en los recuerdos de las bombas que devastaron esta ciudad y también Nagasaki, donde nació Ishiguro en 1954. Aquella remembranza fue mundial y concentró a personas de todas las partes del mundo, pero en los entreveramientos de la ciudad, más allá del centro, noté lo que al principio me pareció el olvido entre la gente y que ahora, al leer un par de novelas del Premio Nobel de Literatura, comprendo también como formas distintas de construir la vida, no sólo entre los escombros del pasado hecho pedazos sino como rutas alternativas para ir más allá de la masacre y erigir nuevas identidades.
Un artista del mundo flotante aboceta alguno de los rostros de los japoneses marcados por la guerra, incluso de quienes combatieron para defender las tradiciones y, entre éstas, claro, el entorno imperial y su máxima autoridad. Ellos pueden o no estar avergonzados de lo que hicieron, sus hijos pueden o no comprender eso, y en esas incógnitas Noriko es implacable con su padre, tanto que ella no procesa cómo Ono suscitó el respeto de los demás en sus años de artista si ni siquiera sabe vestir decentemente ni cortar el césped. Noriko, la joven que, en cambio, puso a disposición su humanidad como si fuera carro para ser valorada en aquella familia que permitiría a su hijo casarse con ella. Y qué decir de su hermana Setsuko, que sólo estaba dispuesta a ver a su padre como una sombra entre los resquicios de la casa en la que habita –destruida en varios de sus cimientos y enmohecida– o extraviado en aquellos antros donde el mismo viejo escuchó decir que “la belleza más delicada y pura que un artista espera poder atrapar vaga siempre por esos sitios donde ha caído la noche”. Cerca de la muerte, el anciano encuentra en su nieto el esfuerzo para asirse en este mundo mientras le queda vida y así platica con Ichiro –un niño de ocho años–, aunque éste crea que la hombría se mide por la cantidad de sake que pueda beber o la fuerza por las espinacas que pueda comer, igual que Popeye, que ondea como una bandera cultural en la cabeza de la infancia japonesa.
Ono sabe bien que la vida se le escapa, que es un escombro de sus hijas y que incluso sus propios pensamientos son un escombro para él. Así, cada día encuentra entre el cielo gris o el viento tenue del río e incluso en el aire de la noche que casi se han comido las fábricas, la propia inspiración para pintar su autorretrato. No sé por qué, pero parafraseando a Ishiguro, en estos momentos me parece oír que el viejo ríe para sus adentros.